La Verdad de la Práctica
9/16/20242 min read
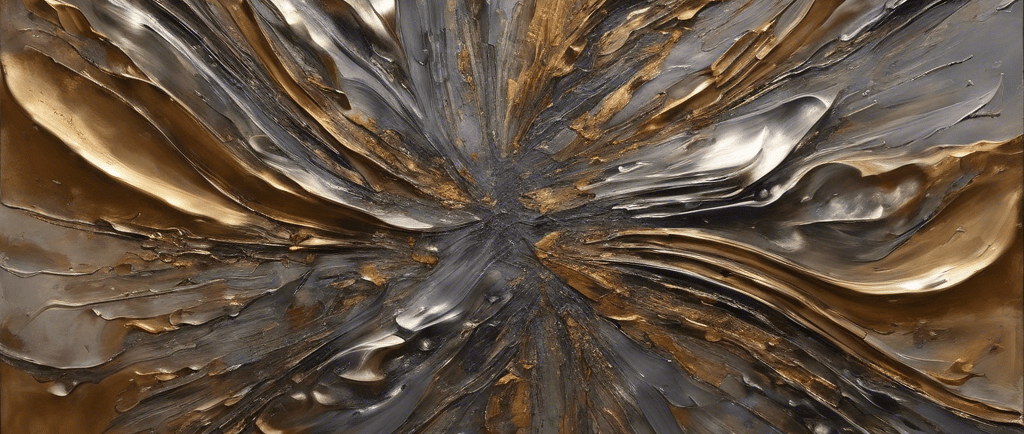

Te transformas en lo que practicas. Es una verdad simple, pero implacable, que se descubre solo a través del tiempo, de los días y las noches que se diluyen en la búsqueda. El artista, ajeno a cualquier concepción romántica de la inspiración, encuentra en la repetición su verdadera materia prima. Como un alquimista en su laboratorio, transforma la obstinación en destreza, la duda en convicción. Porque es allí, en el hábito obsesivo, donde surge el destello que muchos llaman talento.
Las historias sobre la genialidad innata no son más que espejismos. La realidad es más oscura y silenciosa: largas horas, días interminables, un compromiso feroz con el acto de crear. Practicar, corregir, destruir, empezar de nuevo. Así, lentamente, el arte comienza a formarse, no como una iluminación súbita, sino como una criatura construida desde la piel hacia dentro. Es la repetición la que te hace, no las ideas brillantes que algunos buscan en la comodidad de la espera.
En este proceso, la inspiración es un visitante ocasional. Llega, si acaso, cuando menos la esperas. Pero no es ella quien marca el camino. No es la musa la que levanta la obra; es la mano firme, entrenada por la disciplina inquebrantable. Te das cuenta de que el verdadero poder está en la rutina: una práctica metódica que, lejos de ser mecánica, se convierte en el único medio para alcanzar algo que valga la pena. Es allí, en el insistente regreso al lienzo, al papel o al material que sea, donde el artista se construye a sí mismo.
No es un proceso grandioso ni heroico. Es un trabajo silencioso y a menudo desesperante. Sin embargo, en la repetición obsesiva, hay algo casi sagrado, una conexión entre el artista y el universo que intenta moldear. Lo que practicas con tanta devoción acaba por transformarte. No eres más que las huellas de lo que haces una y otra vez, un reflejo de esa incansable búsqueda. Y en ese reflejo te pierdes, pero también te encuentras.
La práctica constante se convierte en una especie de laberinto, y el artista, atrapado en sus propias vueltas, se da cuenta de que el objetivo no era salir, sino moverse, perderse en los pasillos de su propia creación. Ahí radica la grandeza: en seguir caminando, en repetir los mismos pasos hasta que cada movimiento tenga sentido, aunque aún no puedas entenderlo. No es el destino, sino el trayecto, el que te define.
Al final, la obsesión deja de ser un sacrificio para convertirse en un destino inevitable. El artista no puede ser otra cosa que su propia práctica. Se transforma, se deshace y se reconstruye a través de ella.